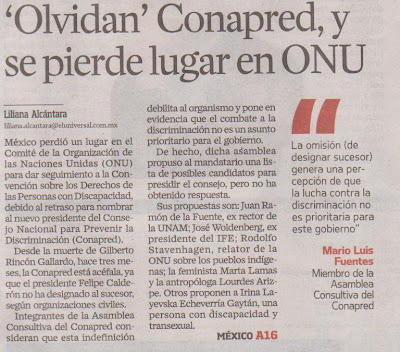2 de febrero del 2009
"Lo peor está por venir”. En esa frase se resumen las proyecciones económicas del Banco de México, que aun con la “corrección” presidencial parecen ser las que tienen un mayor sustento técnico-científico y son las que le permiten a Guillermo Ortiz sostener que decreceremos entre 0.08 y 1.8% en 2009. La recesión, puede decirse, hoy es oficial y con ello entramos en una espiral descendente cuya desembocadura resulta incierta y ante la cual no hay blindaje financiero que alcance para garantizarnos puertos seguros ni prontas recuperaciones.
Es cierto que hoy México estaba mejor preparado en sus estructuras económicas y financieras para enfrentar una crisis; sin embargo, también que esta situación resulta planetaria y, por venir del centro de la economía global y haber sido provocada además por el sector privado, es la más profunda que habremos de enfrentar en muchas décadas. Con ello, se hace evidente que los mecanismos tradicionales de respuesta no serán suficientes y que se requiere audacia y una aguda inteligencia para tomar las mejores decisiones en este complejo escenario.
Por otra parte, lo más peligroso de esta crisis es que, si bien se tenía una fortaleza importante en las finanzas públicas, la base real de la economía, es decir, los sectores que más empleos generan, venía ya de un largo periodo de estancamiento que, a decir del Coneval, implica que, de los 15 millones de empleos generados entre 1994 y 2006, diez millones se crearon en el sector informal.
En este contexto, la precariedad de las redes sociales con las que entramos a este proceso recesivo es preocupante. Hay millones de personas sin seguridad social y, aun cuando el planteamiento del gobierno consiste en que a final del sexenio toda la población contará al menos con la cobertura del seguro popular, este objetivo queda en suspenso debido a las limitaciones presupuestales que habremos de enfrentar en sólo unos meses.
La inflación que se sigue acumulando en los precios de los alimentos y los medicamentos sigue presionando a las ya de por sí precarias capacidades económicas de los más pobres, pero cada vez más, también, a sectores más amplios de la clase media, lo que hace prever, no sólo un importante crecimiento en el número de quienes viven con hambre, sino en el de las personas que caerán en eso que eufemísticamente se conoce como “líneas de la pobreza”, pero no significa sino precariedad y carencia.
México entró “mal parado a la crisis” en materia social. Los saldos que arrastramos desde hace décadas parecen hoy impagables. Las desigualdades amenazan con volverse aún más profundas, ante la inacción pública para reformar las estructuras institucionales y jurídicas que permiten y reproducen estas condiciones de inequidad, ya no sólo entre el norte y el sur, sino cada vez más presentes al interior de las ciudades, los pueblos y las colonias.
Son, en efecto, los más pobres quienes tienen acceso a los peores servicios públicos, a las escuelas de baja calidad, a los hospitales y clínicas con menor equipamiento. Si esto es así, hay que poner énfasis en la necesidad de que ante la crisis debe actuarse con el fin de evitar que estas condiciones se recrudezcan y que, en donde se han logrado estándares mínimos de calidad, puedan evitarse retrocesos.
El énfasis tiene que estar en la creación de empleos dignos. Por ello se debe evitar la tentación de que, frente al despido masivo de trabajadores, se recurra a la receta clásica de “flexibilizar” el trabajo, lo que significa más precariedad, inseguridad e injusticia social. Se trata de proteger la economía formal, fortalecer los mecanismos de inclusión a la seguridad social e incentivar y fomentar las actividades de la economía real, la que produce alimentos, materias primas y bienes de consumo básico que, debido a los dictados del liberalismo más radical, hoy estamos ante la necesidad de importar.
Construir un blindaje social ante la crisis implica asumir un momento de oportunidad no sólo para que, al pasar la fase más aguda de sus efectos, regresemos al estado en que nos encontrábamos antes de septiembre de 2008, cuando la crisis financiera global estalló, sino para comenzar a construir un Estado social de derecho que restituya dignidad y oportunidades con miras a una vida de calidad para los más pobres y excluidos.
Se trata de ver desde “la otra orilla”, de situarse en la perspectiva de quienes han sido despojados de todo o están en proceso de serlo, y diseñar políticas para la inclusión, desde el punto de vista de los marginados. Sólo así podremos restituirle capacidad ética al Estado y, con ello, dignidad a la actuación de sus instituciones.
http://exonline.com.mx